«Lev Yashin tapaba el arco sin dejar ni un solo agujerito. Este gigante de largos brazos de araña, siempre vestido de negro, tenía un estilo despojado, una elegancia desnuda que desdeñaban la espectacularidad de los gestos que sobran». -Eduardo Galeano-
Lev Yashin murió tantas veces como resucitó. En 1962, después de la Copa del Mundo de Chile, se hundía en el barro de la Unión Soviética, enterrado como héroe nacional después de un atormentado torneo, con pifias inexplicables y tardes nubosas por culpa de goles olímpicos colombianos. Fue acusado de traición con esa ligereza con la que se dictaban las sentencias en la sociedad de Moscú. También más allá del Dniéper. En Francia, L’Equipe publicó de él que estaba acabado: era el mismo periódico que apenas unos meses después le destinó el título de mejor futbolista del planeta. Apoyado en esa sobrenatural habilidad para resurgir, Yashin levantó toda la majestuosidad de su personaje legendario. Un caso aún aislado en la historia del fútbol: el único portero condecorado con el Balón de Oro y universalmente archivado en las memorias y los libros como el más grande de su posición. No le den más vueltas porque no las tiene. Al contrario que en otras demarcaciones, aquí florece un consenso aplastante: Yashin fue el mejor en lo suyo.
Su significado, no obstante, va más allá de lo futbolístico, y su poliédrica figura contiene muchas más caras que las propias de un mito alimentado por la excepcionalidad de su oficio, un portero, raza exclusiva e incomprendida, independiente,Yashin contaba con un físico privilegiado: era muy alto y muy móvil vestida con una camiseta distinta, repleta de singularidad y poco dada a los matices. Yashin fue uno de ellos, un ‘outsider’ más, pero fue algo más que ellos. La magia de su leyenda es por qué Yashin fue Yashin y por qué lo fue donde lo fue. ¿Que tenía ese portero ante el que una figura totémica en el fútbol mundial como fue el portugués Eusebio debió disculparse por marcarle un gol en 1966? Por ejemplo, tenía todo aquello que ahora se nos asoma indiscutible en un guardameta, pero que entonces escapaba de la ortodoxia. No solo mataba balones en su portería, también definió para siempre los rasgos anatómicos ideales en su posición. Dentro de su estilo sobrio y sereno, destacaban la potencia, la agilidad, la estatura y la flexibilidad. Un privilegiado perfil atlético poco frecuente hasta principios de los años 60 y que, desde entonces, fue el biotipo de la posición. La carrocería de los porteros nunca volvió a ser igual.
Yashin no se conformaba con ser un bendecido por la genética. También era un estudioso de su oficio.
Más que un revolucionario, Yashin fue un reinventor. A sus condiciones innatas, agregaba una interpretación única de los límites reglamentarios que le imponía su demarcación. Esa inteligencia redibujó la concepción de portero: no solo protegía su arco de vida, sino que también controlaba el área, custodiaba los espacios, se animaba a los despejes extraterritoriales (salía, despejaba de cabeza, una de sus genuinas habilidades, y se volvía a colocar la gorra), estudiaba a los rivales, organizaba la defensa y ponía voz de líder a sus intervenciones sobre el juego. Hasta Yashin, nadie se atrevió con esto. Por eso, se le criticó al principio y se le adoró al final. Uno de sus rivales de la época, Nikolai Starostin dijo de él: “Fue el primero de los guardametas que comenzó a organizar contragolpes de su equipo aun en un periodo en el que ningún defensa había pensado todavía en tal posibilidad”.
Hay un punto de partida inequívoco en la historia de la Araña Negra: Yashin solo era posible en Rusia. La figura del portero ya se había infiltrado en el imaginario de la ideologizada sociedad soviética como un La leyenda de Yashin se divulgó entre los rusosreverenciado símbolo un par de décadas antes del fenómeno Yashin. Que el linaje de porteros rusos sea exquisito y copioso escapa de lo fortuito. Es, en buena parte, consecuencia de un proceso cultural y popular. En 1927, el fútbol entró en contacto con las letras soviéticas por primera vez en una novela titulada ‘La Envidia’. Su escritor, Jurij Olessa, un poeta que había jugado como centrocampista en sus años del liceo, interpretó ese movimiento que, poco a poco, se había despojado de ciertos prejuicios ideológicos (el fútbol como producto burgués e individualista) y de sus radicales fines propagandísticos hasta transformarse en una experiencia de las clases obreras.
«La Envidia», sostenida por la rivalidad entre un portero ruso y un «9» alemán, contenía carga política
En ‘La Envidia’, Olessa construye un relato de disimulada carga política utilizando como lienzo un partido entre una selección moscovita y un equipo alemán. El conflicto narrativo se plantea sobre las tensiones entre el portero ruso, un joven estudiante de 18 años llamado Volojda Makarov, y el delantero alemán, Hoetzke, descrito en la novela como un atacante «famoso» y «peligroso», una némesis temible y voraz de Makarov [«Hoetzke aceleraba hacia la portería, dejando a nuestros defensores abatidos, y disparaba a puerta. Volojda abraza el balón a una altura tal que habría que decir que era matemáticamente imposible»].
La narración se adentra en este juego de contraposiciones entre Makarov y Hoetzke: el portero le frena todas las acometidas, incluida la decisiva, el desenlace final, una parada «que escapaba lentamente de suLa novela idealizó la figura del portero ante la sociedad soviética trayectoria de vuelo, infringiendo las leyes de la física». Sobre esta descripción de la proeza de Makarov, se desvela por primera vez la naturaleza heroica del portero ruso, convertido ya en ‘La Envidia’ en una figura relacionada con la épica nacional. La lucha entre Makarov y Hoetzke no es más que la representación de una antitesis social: el portero es exhibido como alguien para quien «lo importante era la victoria de su equipo y el resultado final», mientras que al delantero germano le importaba ante todo «la demostración de su propia maestría». En su trasfondo, ‘La Envidia’ no fue más que un ejercicio de la dialéctica anticapitalista de la Unión Soviética que exaltó al portero como figura entregada al sacrificio por el bien común. Makarov, al fin y al cabo, como expone Mario Alessandro Curletto en su obra ‘I piedi dei Soviet’, representaba el proyecto de ‘hombre nuevo’ propugnado por la educación socialista: un autómata desprovisto de capacidad crítica y sentimientos complejos al que solo el fútbol devolvía las pasiones humanas.
La industria del cine ruso también ayudó a agrandar el mito del portero de la Unión Soviética.
Las artes continuaron alimentando la idealización de la figura del portero soviético. La expansión del cine entregó en 1937 al pueblo ruso la película ‘El portero’, basada en la novela ‘El portero de la república’, de Lev Kassil. Obra fílmica dirigida por Semën Timosenko, director reconocido por su dramas revolucionarios, ‘El portero’ fue un fenómeno social en la Unión Soviética en pleno corazón de la batalla ideológica con el nazismo. Su protagonista es Anton Kandidov, un chaval de Astracán, una ciudad a orillas del Volga, que trabaja cargando sandías en una camioneta. Esa habilidad en el manejo manual de la esfera lo convierte en un portero prometedor, en el mejor del país. Pero a Kandidov la vida le reserva golpes: abandona su equipo y lo cambia por otro superior, hasta que un día, un compañero, Karasik, le mete un gol en propia puerta. Kandidov cae abatido, deprimido, arrojado al alcohol y la desilusión. Este descenso a los infiernos comparte trazos con una historia real: la del mismo Lev Yashin. Sus comienzos fueron inciertos. Durante una gira amistosa en el Cáucaso en 1950, sufrió también un gol desgraciado del Traktor Volgogrado. Era su primer partido con el Dinamo Moscú después de destacar en la estructura juvenil. En una salida mal calibrada, colisionó con su defensa Yevgeny Averyanov, y la pelota le castigó al pasarle por un lado. Yashin soportó las bromas de sus compañeros Konstantin Beskov y Vasily Kartsev, los dos jerarcas de la plantilla. Pocas semanas después, debutó en partido oficial contra el Spartak Moscú y sufrió otra desdicha idéntica: chocó con su defensa Blinkov al salir a un centro, se tragó el balón y Parshin lo recibió para marcar. Después, un general de la NKVD, la policía política, entró en el vestuario y reclamó: “Hay que borrar del equipo a este idiota”. Cuatro goles encajados en diez minutos en su siguiente partido, jugado a los tres meses, contra el Dinamo Tbilisi clavaron la daga definitiva en el alma de Yashin.
La carrera de Yashin no siempre fue triunfal; incluso llegó a probar suerte en otros deportes.
Como le sucedió al ficticio Kandidov, también vivió un momento delicado. Yashin estuvo casi dos años sin jugar un partido más y buscó refugio como portero del equipo de hockey hielo del Dinamo Moscú. Era su otra gran pasión y allí desarrolló parte de sus destrezas, hasta tal punto que llegó a estar convocado para la Copa del Mundo de Suecia 1954. Yashin renunció porque aún se agarraba al fútbol, del mismo modo que hizo Kandidov en ‘El portero’.
En el tramo final de esta película, Kandidov resurge cuando regresa a su antiguo club. El clímax se enciende en un partido en el que la selección soviética recibe a un escuadrón extranjero, los Búfalos Negros, una alegoría de las juventudes hitlerianas. Kandidov triunfa de la forma más heroica posible: parando un penalti y cruzando el campo para marcar el gol de la victoria en la prolongación. La simbología del film refleja, de nuevo, la condena al individualismo y la excitación de los valores colectivos y proletarios. No deja de tener un punto paradójico que la URSS utilizara para ello una figura esencialmente individual, la más personal del fútbol, el portero, al que se esculpió así como un modelo de expiación y entrega al bien común. Al fin y al cabo, en una sociedad tan uniforme como esa, el guardameta era una de las escasas expresiones individuales posibles. A través del cine y la literatura, el portero se enalteció como representación viva del patriotismo soviético y del mapa de valores de la sociedad socialista. En esa misma película, la banda sonora incluye la ‘Marcha de los deportes’, cuyo estribillo es aún popular en Rusia:
Eh, portero, preparado para la batalla
Eres el guardia de la puerta
Imagina que detrás de ti
Está la frontera
Este verso no es un verso suelto: personaliza en el portero la idea de defensa total. La protección sistémica ante la amenaza de un ataque exterior que se instaló en la Unión Soviética en los años 30 –del nazismo- y durante la Guerra Fría –del bloque occidental-. Un temor a la agresión extranjera que convirtió al portero en la metáfora del ‘último baluarte’ y que elevó su significado dentro del país como un héroe nacional a la altura de los aviadores o los cosmonautas. Gracias a la película que inspiró, la novela ‘El portero de la república’ pasó a ser un clásico entre los niños, una herramienta más del realismo socialista, y se fomentó entre los jóvenes a Kandidov como ejemplo a imitar. Rusia ya poseía así un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de una de las mejores escuelas de porteros del mundo. Y así nació Yashin en 1929.
Huérfano de madre desde los seis años, en la Segunda Guerra Mundial trabajó junto a su padre en la fábrica aeronáutica Krasny Bogatyr, en Tushino, cerca de Moscú. Creció como un chico riguroso, educado,Yashin alcanzó la fama al ganar, como juvenil, la Copa Moscú discreto y disciplinado, cualidades que nunca perdería. Desde muy joven sufrió problemas estomacales –falleció en 1990 debido a un cáncer de estómago-, una acidez que le hacía beber bicarbonato antes de jugar muchos partidos. Aunque también se remojaba con un traguito de vodka en ocasiones, un ritual acompañado de sus diez cigarros diarios. “Mi truco es un cigarrillo para cambiar los nervios, más un sorbo de licor fuerte para tonificar los músculos”, describía Yashin acerca de su fórmula mágica. Conoció el fútbol en esa fábrica de Tushino, jugando como delantero. Pero su altura de 1’87 metros, sus largo brazos y su elasticidad en el salto sedujeron a los jefes de la planta y le impusieron la portería. En 1949, después del servicio militar, fue reclutado por el Dinamo Moscú. Nunca se quitaría esa camiseta, ni siquiera, en numerosas ocasiones, ni para jugar con la Unión Soviética, pues muchos partidos con la selección los disputó con la letra ‘D’ bordada en su imborrable jersey oscuro. Ese otoño, solo unos meses antes del salto a la escuadra principal, el nombre de Yashin se abrió hueco en el fútbol de la capital soviética cuando su primera exhibición impulsó la victoria del juvenil sobre el primer equipo en las semifinales de la Copa Moscú.
Alexei Khomich fue su primera gran competencia y, al mismo tiempo, uno de sus mentores.
Aquello disparó su promoción en 1950. Yashin se moldeó a la sombra de Alexei Khomich, el Tigre, otro de los grandes porteros rusos de la historia. Era nueve años mayor y dueño del arco del Dinamo, un dique infranqueable para un Yashin cuyas primeras oportunidades se tiñeron de desgracia. Khomich había marcado ya el patrón de estilo del portero soviético: un perfil completo, sobrio, ágil y rápido en el uno contra uno. Y a ese espejo se asomó Yashin, aunque con una configuración anatómica distinta. Entre Khomich y el joven Lev también se interponía Walter Sanaya en los primeros años. Más allá del Tigre, Yashin siempre reconoció dos referencias: Apostol Sokolov, del Levski Sofía y de la selección búlgara de los Juegos Olímpicos de 1952 del que adoptó su tendencia a abandonar la línea de gol, hasta entonces una correa que ataba a los porteros al arco. El segundo modelo fue un contemporáneo suyo, el yugoslavo Vladimir Beara, a quien Yashin siempre consideró mejor.
En 1953, Khomich dejó el Dinamo Moscú. Yashin seguía en un segundo plano, alternando el fútbol y el hockey hielo, disciplina que no solo le sirvió como purgatorio de los pecados de sus primeros partidos, sino como una mesa de aprendizaje. Quizá el mito de Yashin no hubiera sido posible fuera de la Unión Soviética, pero quizá el portero Yashin tampoco hubiera sido lo mismo sin el hockey. En esa portería, agudizó la percepción del ojo, ganando una velocidad de reflejos que luego trasladó al fútbol. Con el hockey, pulió también su técnica, su cobertura de ángulos estrechos…
Y fue en ese punto, con la salida de Khomich en 1953, cerca de los 25 años, cuando Yashin se decidió por la portería de fútbol. Tardó solo unos meses en alcanzar la selección, en seducir a todo un país y asimilarse como el rostro de una institución como el Dinamo Moscú. Jugó allí 22 temporadas; ganó las ligas de 1954, 1955, 1957, 1959 y 1963; levantó las copas de 1953, 1967 y 1970; fue internacional soviético 73 veces; ejerció de figura clave en el oro olímpico de Melbourne 1956 y en la Copa de Europa de Naciones de 1960; disputó las Copas del Mundo de 1958, 1962, 1966 y con 41 años aún fue tercer portero de la URSS en la de 1970. Con el Dinamo dejó la portería imbatida en el 48% de sus partidos. En total, una carrera de 813 partidos (dos con la selección FIFA) y unos 150 penaltis parados. “La sensación de ver a Yuri Gagarín volar en el espacio solo es superior al placer de parar un penalti”, aseguraba.
En su mejor momento profesional, traspasó el muro político y fue un héroe mundialmente admirado.
En los Juegos de Melbourne de 1956, Yashin se descubrió al mundo. A la Copa del Mundo de 1958 en Suecia ya llegó subido en una ola de reputación. Hasta 1962, vivió su trienio dorado. Una imponenteYashin, sin buscarlo, se erigió en un producto sub-capitalista ruso revelación de talento y dominio en la portería que en la Eurocopa de 1960 le permitió aplastar el torneo con su enorme mano. Por primera vez, un portero se elevaba sobre un equipo. Las semifinales contra Checoslovaquia y la final contra Yugoslavia pervive como su dos mejores cantos internacionales junto al duelo con Hungría en 1966. Su impacto planetario se multiplicó a raíz de entonces. Yashin comenzó a observarse con admiración. Ayudaba a ello su personalidad, un carácter elegante, cordial y honorable. “La cara sonriente del comunismo”, le definieron a este lado del Telón de Acero. La Unión Soviética quizá nunca tomó consciencia de ello, pero Lev Yashin fue su primer subproducto capitalista, una marca de comercio exterior tan potente como el programa espacial Sputnik o los rifles Kalashnikov. En un periodo de tensiones internacionales, el fútbol miró a la URSS a través del filtro afectuoso de Yashin. Y hubo países, como la España franquista, donde la intimidación de su nombre se potenció en clave propagandística, presentándolo como el imbatible mariscal de los ‘temibles rojos’.
A esta fuerza icónica contribuyó una escenificación de la labor de portero hasta entonces impensable. La estética de Yashin galvanizó su figura, utilizando guantes y ropa oscura, una vestimenta que se instalaría como paradigma de la posición en los años posteriores. A Yashin se le ha mitificado como la ‘Araña Negra’. Un sobrenombre producido en los escenarios extranjeros, no tanto en la Unión Soviética. La leyenda dice que siempre jugó de negro, que usó solo cuatro suéteres en sus 20 años de carreras y que los devolvía junto a las manoplas al finalizar la temporada al encargado de material del Dinamo Moscú, pero muchas veces, según ha afirmado su esposa Valentina, la camiseta era azul oscura. La fotografía en blanco y negro contribuyó a configurar el mito. Yashin elegía los tonos oscuros porque creía que engañaban a la vista de los atacantes.
Quizá su peor momento como profesional fuera tras el Mundial de Chile 62´, pero no se acabó ahí.
Desde la lejanía, recibió la irradiación de Yashin el escrito ruso Vladimir Nabokov, exiliado en Inglaterra tras el incendio bolchevique y quien había comenzado a jugar como portero en su infancia en San Petersburgo. Nabokov expone en su autobiografía ‘Habla, memoria’, un psicoanálisis del guardameta. Nabokov, quien conocía también la posición de sus años en Cambridge, escribió muchas líneas sobre los porteros, pero no se le conoce, al menos aquí, una relación literaria íntima con Yashin. Representaron así dos figuras sustantivas en sus disciplinas que se rozaron, pero nunca se tocaron. Nabokov cuenta sus experiencias en la portería y teoriza sobre ellas: “Su jersey, su gorra de visera, sus rodilleras, los guantes que asoman por el bolsillo trasero de sus pantalones cortos, le colocan en un lugar aparte del resto del equipo. El portero es el águila solitaria, el hombre misterioso, el último defensor. Más que un guardián de la portería, es el guardián de los sueños”. Nabokov hablaba de él, pero también, sin quizá saberlo, de Yashin. “Distante, solitario, impasible, el portero famoso es perseguido por las calles por niños en éxtasis”, agrega.
Afincado en Inglaterra, Nabokov aún vivió con cierta proximidad la última juventud de Yashin, con 36 años, en el Mundial de 1966, cuando pisó semifinales y puso las manos en las mejores paradas y acciones del torneo. Culminaba así su rehabilitación. Cuatro años antes, en Chile 1962, el gol olímpico del colombiano Marcos Coll, ese empate a cuatro y sus dos errores en cuartos de final contra la selección anfitriona, apuntaron su ocaso. Vivió un momento crítico, fuertemente cuestionado al regreso a Moscú, donde incluso lanzaron piedras sobre su apartamento. Pero resucitó: encajó seis goles en 37 partidos y en 1963 le entregaron el Balón de Oro. Nabokov aseveró en cierto momento que “el trabajo de portero es como el de un mártir, un saco de arena o un penitente”. Y así fue la vida de Yashin. Aunque él siempre acabó en pie.

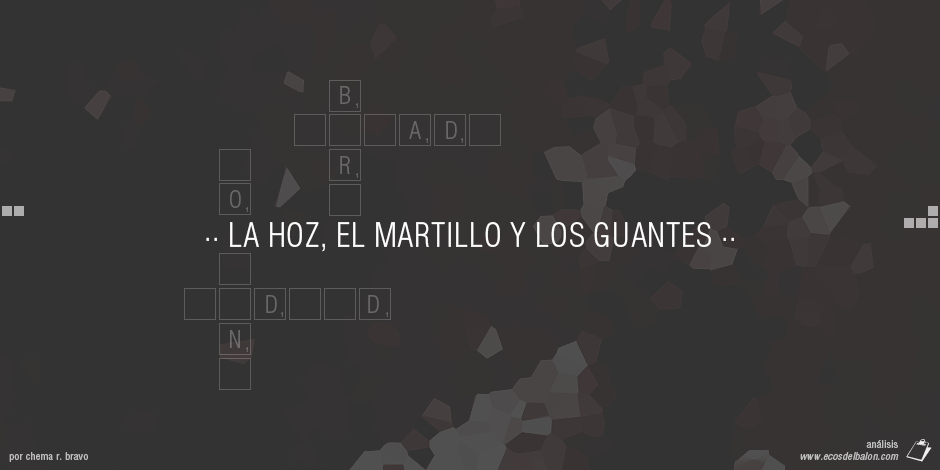

Abel Rojas 23 marzo, 2016
El texto es monumental, pero esta frase me parece de una profundidad realmente tremenda: "La Unión Soviética quizá nunca tomó consciencia de ello, pero Lev Yashin fue su primer subproducto capitalista, una marca de comercio exterior tan potente como el programa espacial Sputnik o los rifles Kalashnikov."
Lanzo una pregunta: ¿este hombre podría jugar hoy?